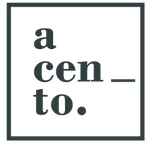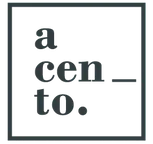A un tris de iniciar el año dos de la pandemia, la nueva normalidad y sus espacios se configuran a partir de una división clave: la que separa a las personas vacunadas de las no vacunadas.
Para los primeros, se abre una nueva versión del mundo similar a la anterior (con la novedad de protocolos y todas las medidas sanitarias incluidas). El regreso a escuelas, centros de trabajo, restaurantes, eventos masivos y cualquier espacio que implique posibilidad de contagio es cada vez más real.
Sin embargo, al margen de quienes aún no tienen acceso a una vacuna debido a la desigualdad global en su distribución y venta, un grupo particular de no vacunados por elección se perfila como un dolor de cabeza para la salud pública: los antivacunas.
Todos podemos ser antivacunas
Un antivacunas es una persona que por convicción propia decidió no vacunarse, aunque tuvo la oportunidad de hacerlo.
Las razones para ser antivacunas son muchas: el temor a los efectos secundarios, la creencia de que las vacunas funcionan como un mecanismo de control social, la idea de que las vacunas causan enfermedades en lugar de prevenir su manifestación grave, de que no sirven de nada, o simplemente, la convicción de que COVID-19 no existe y las distintas versiones al respecto.
Aunque a primera vista sus conclusiones parecen complejas y llenas de convencimiento, no es necesario ser un experto en teorías de conspiración para ser uno de ellos. La mayoría de antivacunas no saben que lo son, ni llevan un cono de metal en la cabeza, no son republicanos ni creen que la Tierra es plana.
Es antivacunas quien obedeció a un charlatán que ejerce de doctor que le recomendó no vacunarse y esperar a la buena , lo mismo que la persona que recibió un mensaje de WhatsApp con noticias falsas que tomó por ciertas y le infundieron miedo.
Una persona puede hacerse antivacunas cuando, genuinamente preocupada por un encabezado alarmista a propósito de la trombosis como efecto secundario de la vacuna de AstraZeneca, decide que ni ella ni su familia se vacunarán. O si conoció a alguien que enfermó de COVID-19 leve y a partir de su experiencia, concluyó que no es para tanto.
De ahí que no haga falta ir muy lejos para encontrar a un antivacunas: una persona que nos importa puede serlo, igual que un compañero de trabajo o quien viaja a tu lado en el transporte público. En realidad, es muy fácil ser antivacunas.
Del pasaporte inmunitario a la guerra contra los antivacunas
A mediados de octubre, Francia lanzó la que hasta ahora fungía como la medida más radical contra los antivacunas: el certificado sanitario como requisito para entrar a espacios públicos cerrados. Expulsados de la vida social que se desarrolla en interiores, los franceses que por voluntad propia decidieron no vacunarse no pueden entrar a restaurantes, bares, cines o teatros; ni viajar largas distancias en tren o avión.
Y aunque los pasaportes inmunitarios funcionan bajo la misma lógica pero en un contexto internacional, establecer restricciones locales es una iniciativa inédita que sólo tomó fuerza hasta ahora, cuando los países más avanzados en sus campañas consideran haber cumplido sus metas y poner las vacunas suficientes al alcance de su población.
Sin embargo, a mediados de noviembre de 2021, Singapur dio un paso más en una polémica campaña contra los antivacunas al negar la salud pública, un derecho humano básico que en el papel, debe ser facilitado por el Estado y los distintos órdenes de gobierno.
Según un comunicado del Ministerio de Salud de Singapur que anunció la medida, la «considerable mayoría» de los hospitalizados de COVID-19 en el país son personas que decidieron no vacunarse y contribuyen con una «carga desproporcionada” a los recursos sanitarios de la isla.
De ahí que el gobierno haya tomado la decisión de negar el acceso a la salud pública a quienes por voluntad propia, no se vacunaron y enferman de COVID-19 grave.
A partir del 8 de diciembre, los hospitales y centros de tratamiento de COVID-19 en Singapur cobrarán por sus servicios a los ciudadanos que resulten positivos a coronavirus y el curso de su enfermedad requiera de hospitalización o atención médica.
La decisión levantó polémica alrededor del mundo; sin embargo, en términos generales fue bien recibida por un sector cada vez más amplio que asumido como progresista, se autoproclama consciente, y sobre todo, harto de la pandemia.
Más allá de las buenas intenciones detrás de iniciativas similares a la de Singapur, una pregunta obligada: ¿es ético negar la salud pública a las personas que enferman de COVID-19 grave y decidieron no vacunarse por sus convicciones?
La salud pública es para todos (incluso para los antivacunas)
El negacionismo de COVID-19 y el movimiento antivacunas se nutren de la conspiración. De ahí que los hechos, las pruebas irrefutables y la información verificada surtan un efecto mínimo en su opinión.
De nada sirve señalar un eclipse como prueba irrefutable de la redondez de la Tierra a un tierraplanista, o recorrer un Museo dedicado al Holocausto de la mano de un negacionista de los crímenes del Tercer Reich: sus creencias son incombustibles ante la evidencia científica, al sentido común y hasta a las medidas punitivas de su pensamiento.
Negar la salud a los antivacunas no sólo es violar sus derechos humanos. También es un planteamiento que parte de un esquema punitivo (los antivacunas reciben un castigo por no creer en la ciencia o dudar de ella) incompatible con la salud pública:
«Los encargados de urgencias en un hospital atienden al conductor ebrio y a su víctima al mismo tiempo. Tienen una obligación ética de tratar a todos por igual. Del mismo modo, por frustrante que parezca, el sistema de salud debe seguir estando ahí para los no vacunados».
El ejemplo anterior, obra de Stephen Duckett (asesor de salud del gobierno australiano en un artículo para The Conversation) ayuda a comprender que el origen de la iniciativa de Singapur ignora la desigualdad rampante del sistema económico y los factores complejos que llevan a alguien a decidir no vacunarse.
Bajo la misma lógica de negar la salud pública a los antivacunas, el fumador que enferma de EPOC, la persona que desarrolla enfermedades crónicas asociadas a un estilo de vida sedentario y hasta el minero que desarrolla cáncer derivado de su trabajo resultarían indignos de recibir atención médica del Estado, toda vez que el fumador decidió hacerlo un hábito, la persona con un estilo de vida sedentario no tuvo la voluntad para activarse físicamente y el minero fue incapaz de encontrar un trabajo que no entrañara la exposición constante a un agente cancerígeno.
En suma, la iniciativa de Singapur (y las que tomarán inspiración de ella y aparecerán en los próximos meses) descarga el peso de una responsabilidad pública en decisiones individuales. Sí: los antivacunas son –tal vez como nunca antes– un enemigo de la salud pública, pero eso no significa que el problema se resuelva negándoles el acceso a la atención médica una vez que enferman de COVID-19.
Detrás de cada legión de antivacunas, yace el fracaso contemporáneo de la educación pública y científica, de la divulgación y comunicación de la ciencia y en este caso, de las campañas de salud en todo el globo.
En palabras de Carl Sagan y la historia del taxista, una anécdota del divulgador para explicar el fracaso del sistema educativo y de la comunicación de la ciencia al gran público:
“El señor «Buckiey» —que sabía hablar, era inteligente y curioso— no había oído prácticamente nada de ciencia moderna. Tenía un interés natural en las maravillas del universo. Quería saber de ciencia, pero toda la ciencia había sido expurgada antes de llegar a él. A este hombre le habían fallado nuestros recursos culturales, nuestro sistema educativo, nuestros medios de comunicación. Lo que la sociedad permitía que se filtrara eran principalmente apariencias y confusión. Nunca le habían enseñado a distinguir la ciencia real de la burda imitación. No sabía nada del funcionamiento de la ciencia”.