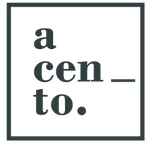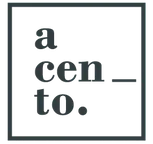Conocida especialmente como «la amante del arte», Peggy Guggenheim tiene más de un solo mote para su trascendente persona. Ella misma, en sus escritos autobiográficos, se define como narcisista y ninfómana. Una enfant terrible; forastera, tímida, perturbada, libre, ingenua, pequeña y loba solitaria. Quien fuera la coleccionista y mecenas más importante del siglo XX, halla estas palabras para describirse, tras un cúmulo de experiencias únicas que le marcaron y le dirigieron al circuito que le hizo historia.

Peggy fue sobrina de Solomon R. Guggenheim –filántropo y aficionado al arte–. Su padre: un burgués hombre judeo-alemán que se hundió con el accidente del Titanic. Ella, con lo años y un gusto que se educó poco a poco, apoyó a Djuna Barnes y Jackson Pollock antes de que fueran famosos. Cuando ni siquiera el museo de su tío abría las puertas a ese arte moderno. Su renuncia a los estándares y prejuicios de la clase alta neoyorquina –donde ella había nacido– hizo de ella una rara avis que causó estruendo en la sociedad, su hogar y el mundo de las artes.
Peggy basó su colección en la intuición y una pasión por lo desconocido. Fue su rivalidad con lo establecido en toda marea lo que celebró e impulsó en gran medida lo que hoy consideramos el gran arte de la época moderna. Recordemos que su rebeldía y peculiar mirada para lo que valía preservar en las artes le llevaron a contrabandear su propia colección (en Inglaterra) durante la Segunda Guerra Mundial. A rescatar ese acervo y esos nombres sin los que hoy no podríamos entender a la plástica del XX.
En sus propias palabras
Peggy Guggenheim fue en extremo consciente de la oveja negra que representaba para su familia. En su autobiografía Out of This Century: Confessions of an Art Addict los escándalos, insurrecciones y vicisitudes a lo largo de su vida que le hicieron ese colosal monstruo vanguardista.

Escribió cosas como tener siete abortos y acostarse con un gran número de artistas. Sobre la pérdida de su padre, de su hermana, de sus amantes y de su hija. Al respecto de ella, Pegeen, describe cuánto la amaba, pero que no sabía cómo ser madre; decía que su compromiso de vida fue con la colección y no con sus hijos.
En otros momentos, bromea diciendo que no valía la pena mencionar su supuesta aventura con John Cage, puesto que se acostó con él sólo una vez. Recuerda que Samuel Beckett la mantuvo en cama durante cuatro días con ligero descanso para comer bocadillos. Afirma haberse acostado con Constantin Brancusi con tal de que éste redujera el precio de una escultura (Bird in Space) que ella quería comprar.

Asimismo, narra sobre todo su proceder como coleccionista y adicta al arte. Cómo es que nunca se debe ver a éste como inversión; «Todo el movimiento artístico se ha convertido en un enorme negocio. Son sólo algunas pocas personas las que realmente se interesan por las pinturas. El resto las compra por esnobismo», dice. Cuenta la importancia que tuvo en su carrera la opinión de amigos como Duchamp, Putzel y Mondrian. Enfatiza los momentos en que decidió que su frase «Compra una obra de arte al día» no sería un capricho, sino una práctica sistemática y a conciencia.
También, hunde su pensamiento en la relevancia de apoyar a artistas que a uno le interesan y el deber absoluto de mostrarlos al mundo. «Que se nos permita preservar y presentar a las masas todos los grandes tesoros que tenemos» es la sentencia con que finaliza sus memorias.
Impacto y herencia
Peggy Guggenheim es para el arte lo que el Sol para las flores. Tras su regreso a New York con tal de salvar su acervo y ayudar a sus amigos artistas, fue ella quien convirtió a esta ciudad en el epicentro de las vanguardias artísticas. En 1942 abrió la galería Art of This Century en el séptimo piso del número 30 en la calle 57 Oeste. Con este hecho, inauguró un espacio que marcó al planeta entero y dio empuje a nombres como Kandinsky, Masson, Rothko, De Kooning, Calder y Dorothea Tanning.

Existía ya para ese entonces el MoMA. Un joven espacio para los modernistas europeos. Pero hacía falta un habitáculo para los ejercicios más radicales y llenos de furia que se efectuaban por aquellos años. Peggy fue su madrina. Impulsora indiscutible de lo que significaba contemporaneidad y verdadero riesgo; la voz que hacía falta para conocer los acontecimientos del ahora.
Peggy Guggenheim fue la mujer que catapultó la Bienal de Venecia. Al advertir que París y Londres estaban en decadencia, y que su colección norteamericana debía mostrarse en Europa, se decide por la ciudad de los canales para adquirir un palazzo. Una gran casa que, al ser Peggy invitada a exponer en la primera versión de la Bienal después de la guerra, cimentó a dicho festival como un centro de arte moderno y contemporáneo. Allí vivió hasta sus últimos días, rodeada de turistas curiosos y amistades como Merce Cunningham, Yoko Ono y los poetas Beat.

Esa pobre niña rica que cargaba con uno de los apellidos más prestigiados en el globo, y que supo perfectamente qué hacer con la pensión que su familia dio a bien darle. Una suma que no se comparaba con los billones de sus tíos, resultado del estado financiero que vivían sus hermanos, pero que se invirtió perfectamente al final de los tiempos. Peggy siempre sería esa no-tan-adinerada Guggenheim que logró transformar la vida humana.