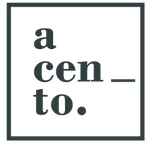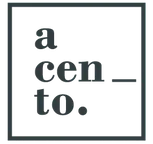Alexander McQueen, híbrido que nos ha obligado a revalorizar y redefinir los lindes del diseño con las artes contemporáneas, el ejercicio social y diversas posturas de la vanguardia política, es un nombre que resuena en nuestras cabezas al pensar en subversiones frente a la tradición. Sus colecciones –especialmente en pasarela– quedan en nuestra memoria como desplegados deconstructivos de la moda, revisionismos puntuales de la historia, críticas a lo establecido, explícitos cultos por la muerte y emancipaciones del primitivismo.
A lo largo de su trayectoria podemos identificar complejos procesos de resemantización del devenir humano con el textil y la investigación artesana como evidentes formalizaciones del mismo, valiéndose sobre todo de teatralidades y experimentaciones con el performance o la multimedia. Sin embargo, no podemos omitir que sus inflexiones de mayor relevancia no son las de carácter escenográfico, sino las que se dieron en la narrativa y la inteligibilidad reflexiva del público al vivir sus colecciones.

En ese tenor, McQueen sostuvo siempre un diálogo entre polos que fuera capaz de soportar un equivocismo de visualidades, así como un recobrado orden de la naturaleza, la vida salvaje y la belleza fuera de convención cosmética. A partir de diversos cuestionamientos a la normalidad y cierto enaltecimiento de lo marginal, podemos advertir entonces una clara línea en todo su trabajo que tiende a la idea de lo otro. Aquello que ha sido excluido, relegado, violentado o incluso aniquilado por darse de la manera “equivocada”.
†
El vestido de McQueen es siempre rasgo de una negación de la opresión. Es gesto y declaración de un espíritu contra la imposición. Es un NO que narra su decisión insurrecta. Las diferentes colecciones del diseñador, leídas en el orden que sea, buscan una semilla de lo vivo que exprese cuánto nuestra búsqueda por lo nuevo –carácter primordial de lo humano– es condición suficiente para reconocernos como seres irredentos y, por tanto, constantemente otros.
†
La indumentaria propuesta es un sobreponerse al mundo dado. En las dicotomías hombre-máquina, civilización-prehistoricismo o naturaleza-tecnología –tan bien conocidas y obviadas en su trayectoria–, McQueen da primordial habitáculo a los enfrentamientos con la imposición y las divisiones entre los que merecen y los que no.

La tensión entre las tradiciones que legitiman y las sublevaciones que dan visibilidad, es la fertilidad para el diseño de McQueen. Ni lapidar a una, ni entronar a otra. El conflicto es creación.
†
Inaugurar mundos y recobrar memorias son dos tareas para frenar la expulsión abrupta de tantos modos de ser. McQueen ejemplificó este ejercicio, entre muchos otros casos, al diseñar un par de piernas prostéticas en madera para Aimee Mullins y relatar en otra de sus colecciones el abuso histórico entre escoceses y británicos. Abrir y recordar rompen así los ritmos de lo autoritario, lo verdadero u oficialista, y hienden los márgenes para lo otro.

Ser el otro es una condición que bien puede vivirse como castigo, pero también ser el resultado gozoso de una insurrección. De la necesidad de ser, de crear, de distanciarse del poder y hacer mundo en ese destierro donde las dominaciones no alcancen. El vestido de McQueen, aun inserto en el sistema de la moda y codiciado en la reducida esfera adquisitiva de la alta costura, jamás desatinó en asumir su papel de otredad y autonomía, sin caer tampoco en la automarginación caricaturizada.

El diseño de McQueen es la formalización clara de esta tensión constante en que nos narramos. De ese otro que siempre somos para el alguien-más. De la marginalidad que nos arrastra a todos y nos instala en los puentes de la presa que es también depredador, así como de la oscuridad que posibilita la luz. El indumento que creó McQueen es, en conclusión, continuidad plástica para decirnos de otro modo y perder el miedo a ser diferentes.